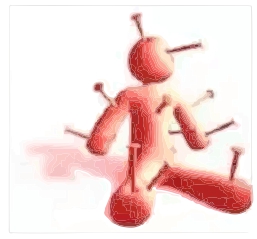Consideraciones sobre la Fatiga en el entrenamiento de la fuerza, el mito de la “densidad muscular” y el dolor como indicador de progreso.
Licenciado Pablo Eduardo Scurzi
La Fatiga
En el entrenamiento con cargas, la fatiga no es un bloque homogéneo sino un paisaje con varios relieves. Definimos como Fatiga Muscular a la sensación de cansancio que aparece después de realizar un esfuerzo físico y conlleva a una disminución de la eficiencia motora. Cada tipo de fatiga modula de manera distinta el rendimiento inmediato y condiciona, a su modo, la capacidad de sostener progresión en el tiempo.
1. Fatiga muscular local
Es el ardor o la congestión que aparece cuando un músculo es desafiado de manera directa y prolongada. Es parte del estímulo hipertrófico, pero llevado al extremo, puede sabotear el volumen realmente útil.
Evitar el uso sistemático del fallo absoluto es, a grandes rasgos, la mejor estrategia para evitarla. Teniendo esto en cuenta convendrá distribuir el volumen con criterio y no empeñarse en concentrar todas las series duras en el mismo punto del microciclo.
2. Fatiga neural
Aparece cuando el Sistema Nervioso Central empieza a quedarse sin energía para producir fuerza de manera eficiente. Es típica de entrenamientos con cargas altas (5–8 RM) o con un abuso del fallo.
Frente a este tipo de fatiga conviene reservar el fallo para ejercicios clave, respetar descansos completos (2–4 minutos) y no convertir todo el plan en un catálogo de repeticiones bajas.
3. Fatiga cardiovascular
Se siente como agotamiento global: respiración acelerada, frecuencia cardíaca sostenida, un cansancio que trasciende al músculo aislado. Surge en rangos muy altos de repeticiones (20–30) o con pausas demasiado breves.
Nuestra recomendaciób es dejar los rangos muy altos para ejercicios de aislamiento, evitar aplicarlos indiscriminadamente a movimientos pesados y regular los descansos para no comprometer la proximidad al fallo.
4. Fatiga articular y del tejido conectivo
Es el precio que pagan tendones, ligamentos y articulaciones cuando el entrenamiento se apoya demasiado en cargas máximas o casi máximas.
Para evitarla es aconsejable limitar el volumen que se realiza en rangos muy bajos (1–5), rotar ejercicios antes de que aparezca el desgaste y priorizar una técnica estable y repetible.
En todo los casos las consecuencias de la fatiga puede deberse a la disminución del glucógeno muscular, acumulación de metabolitos como el lactato + H+, acumulación de fosfato inorganico (Pi) proveniente de la hidrólisis de fosfocreatina, disminución del ATP aumento de ADP y AMP, altas concentraciones de Potasio (K+) alrededor de la fibra muscular que despolariza la membrana y dificulta la propagación del potencial de acción reduciendo el reclutamiento efectivo de fibras, elevación de las concentraciones de amoníaco (NH3) como producto del metabolismo de los aminoácidos y del ciclo nucleotidos-purinas, disminución del aporte sanguineo, incremento de radicales libres (ROS), acumulación de Sodio (Na+) intracelular, aumento de la temperatura corporal y alteración del Calcio (Ca2+) intracelular. En definitiva, las alteraciones del pH y los desbalances iónicos comprometen el rendimiento inmediato.
Identificar el rango de repeticiones y su huella sobre la fatiga nos ayudará a evitar lesiones durante nuestras sesiones de entrenamiento de la fuerza:
| Rango | Fatiga |
| 5–10 RM | baja fatiga local, alta carga neural y articular |
| 10–20 RM | punto de equilibrio entre estímulo hipertrófico y fatiga total |
| 20–30 RM | alta fatiga local y cardiovascular, baja exigencia neural |
En definitiva, como vemos la fatiga es multiforme. Saber identificar qué tipo predomina y cómo modularlo es una competencia clave para entrenar fuerte sin hipotecar la continuidad.
Análisis del concepto de “densidad” muscular
En el ambiente del fitness y la rehabilitación suele circular la idea de que entrenar pesado, es decir, en rangos de 5 a 10 repeticiones a la falla, confiere una supuesta “densidad muscular” superior a la obtenida con rangos de más repeticiones. Es una afirmación atractiva, pero hueca desde el punto de vista científico.
No existe una definición rigurosa de “densidad muscular” como característica estética diferenciable. Lo que vemos en el espejo depende casi exclusivamente de dos variables: masa muscular total y porcentaje de grasa corporal, no de un tipo especial de fibra ni de un estímulo mágico asociado a las cargas bajas.
La evidencia nos muestra que:
- Cualquier rango entre 5 y 30 repeticiones, llevado cerca del fallo, produce hipertrofia similar.
- A largo plazo, el desarrollo miofibrilar y sarcoplasmático tiende a equilibrarse sin importar el rango.
- Atletas percibidos como “densos” —powerlifters, fisicoculturistas, karate-kas— entrenan en múltiples rangos, no en uno exclusivo.
- Aferrarse solo a los rangos pesados y cortos suele traer más problemas que beneficios:
- Los rangos cortos y cercanos a la falla generan mayor estrés articular y tendinoso.
- Pueden generar un estímulo insuficiente para ciertos grupos musculares (el pectoral, por ejemplo, no siempre responde bien a 5 RM).
- Aumento del riesgo de lesión sin ganancias adicionales.
Por estos motivos, la elección del rango, debe responder a un principio simple: usar aquel que mejor estimule el músculo objetivo sin acumular fatiga articular innecesaria. Si la espalda rinde mejor en 5–8 repeticiones, ese es el rango adecuado. Si el bíceps progresa más con 15–20, no hay motivo para forzarlo a entrenar por debajo.
La periodización —variar rangos y estímulos a lo largo del tiempo— suele ser la forma más robusta de progresar.
No Pain, No Gain?
La frase “no pain, no gain”, literalmente “sin dolor no hay ganancia” es más un slogan cultural que una verdad fisiológica. Sin embargo, existen estudios serios sobre que tipos de “dolor” o incomodidad es productivo y cual es perjudicial. El dolor agudo durante el ejercicio no mejora la adaptación y suele ser signo de lesión o irritación tisular. Dicho de otra manera: sentir dolor no es condición para ganar fuerza, hipertrofia o rendimiento.
La mejora proviene del esfuerzo, el estrés mecánico y la progresión, no del dolor. El cuerpo no necesita dolor, necesita alto compromiso de fibras.
Ahora bien, dicho esto debemos aclarar que el “ardor” característico del entrenamiento de la fuerza sí tiene un correlato fisiológico basado en ciencia. Pero “ardor no es dolor”, es una señal de fatiga aguda, no de daño.
La literatura es clara: El ardor asociado a la acumulación de metabolitos aparece en series largas o muy cercanas al fallo y suele correlacionarce con un alto estrés metabolico que puede contribuir a la hipertrofia (Schoenfeld, 2010; Krieger, 2010).
Las mialgias diferidas o dolor muscular tardío tampoco son señal inequivoca de progreso. Las investigaciones de Cheung, 2003 y Hedayatpour, 2018 más sus revisiones posateriores muestran que el dolor muscular tardío no se correlaciona con la hipertrofia y solo indica un estímulo novedoso, daño excéntrico o falta de adaptación. Con entrenamiento continuo el dolor tiende a disminuir, incluso mientras la persona sigue ganando fuerza y músculo.
Tesarz en 2012 y Geva & Defrin en 2013 realizaron estudios sobre la tolerancia al dolor en atletas y observaron que el umbral de dolor durante el entrenamiento no predice mejoras.
En palabras de los autores: “Los atletas suelen tener mayor tolerancia al dolor, pero no porque lo necesiten para progresar, sino como adaptación psicológica y neurofisiológica del entrenamiento.” La relación es correlacional, no causal.
Desconfort productivo vs. Dolor Nociceptivo
En las seciones de kinemiatría es común utilizar una Escala de Dolor totalmente subjetiva y que el paciente adapta según su sensibilidad al dolor. Nosotros preferimos numerarla del 0 al 5, dónde 0 es “no hay dolor en absoluto” y 5 “un dolor insoportable”. Esta escala es perfectamente adaptable al entrenamiento. Los valores 1 y 2 pertenecen a lo que podemos clasificar como “desconfort productivo”: ardor metabólico, pesadez muscular, falta de aire durante intervalosa cortos, que se relacionan a un buen nivel de adaptación. Los valores 3 y 4 representan al dolor perjudicial: punzante, articular localizado, eléctrico o irradiado o aquel que persiste más alla de la sesión. Estos se asocian con el riesgo de lesión y no tienen soporte científico como herramienta de entrenamiento.
Conclusión final
No existe evidencia que respalde la idea de un “look denso” producto de un tipo de entrenamiento particular ni la necesidad de dolor como moneda de cambio del progreso o ganancia muscular.
Por un lado la apariencia firme, llena y definida proviene del desarrollo muscular total y del bajo nivel de grasa subcutánea, por el otro la progresión se basa en sostener la tensión mecánica, el volumen adecuado y la proximidad al fallo. Todo lo demás es ruido conceptual.
Bibliografía
Allen, D. G., Lamb, G. D., & Westerblad, H. (2008). Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. Physiological Reviews, 88(1), 287–332.
Brooks, G. A. (2020). Lactate as a fulcrum of metabolism. Cell Metabolism.
Cheung, K., Hume, P., & Maxwell, L. (2003). Delayed onset muscle soreness: treatment strategies and performance factors. Sports Medicine, 33(2), 145–164.
Debold, E. (2012). Potential molecular causes of muscle fatigue. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.
Fitts, R. H. (2008). The cross-bridge cycle and skeletal muscle fatigue. Journal of Applied Physiology, 104, 551–558.
Geva, N., & Defrin, R. (2013). Enhanced pain modulation among athletes: evidence, hypotheses and open questions. European Journal of Pain, 17(9), 1252–1263.
Gibson, A. S. C., & Noakes, T. D. (2004). Evidence for complex system integration in the exercise fatigue process. British Journal of Sports Medicine.
Green, H. J. (1997). Skeletal muscle fatigue: role of metabolites and ion regulation. Canadian Journal of Applied Physiology.
Hedayatpour, N., & Falla, D. (2014). Physiology of DOMS: mechanisms and adaptations. Journal of Exercise Rehabilitation.
Hutchinson, J. C., & Tenenbaum, G. (2006). Attention focus during exercise and potential effects on pain perception. Psychology of Sport and Exercise.
Katz, A., & Sahlin, K. (1988). Regulation of lactic acid production during exercise. Journal of Applied Physiology.
Krieger, J. W. (2010). Single vs. multiple sets for strength: a meta-analysis. Journal of Strength and Conditioning Research.
Mauger, A. R. (2014). The RP model: influence of perceived effort on endurance performance. Sports Medicine.
O’Connor, P. J., & Cook, D. B. (1999). Exercise and pain: the neurobiology of analgesia and fatigue. Journal of Rehabilitation Research and Development.
Proske, U., & Morgan, D. (2001). Muscle damage from eccentric exercise. Acta Physiologica Scandinavica.
Samson, N., & Button, D. (2018). Proximity to failure and muscle activation. European Journal of Applied Physiology.
Schoenfeld, B. J. (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(10), 2857–2872.
Schoenfeld, B. J., Ogborn, D., & Krieger, J. W. (2016). Dose–response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass. Journal of Sports Sciences, 35(11), 1073–1082.
Schoenfeld, B. J., Peterson, M. D., et al. (2019). Effects of resistance training frequency on hypertrophic outcomes: a systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 49(1), 79–95.
Tesarz, J., Schuster, A. K., et al. (2012). Pain perception in athletes compared to normally active controls: a systematic review. Pain, 153(6), 1253–1262.
Westerblad, H., Allen, D. G., & Lännergren, J. (2002). Muscle fatigue: lactic acid or inorganic phosphate the major cause? News in Physiological Sciences, 17, 17–21.
Autor

Lic. Pablo Eduardo Scurzi
Técnico Universitario en Deportes de Combate (UNLZ)
Profesor Universitario en Educación Física (UAI)
Licenciado en Educación Física (UAI)
Kinemiatra (Rehabilitación por el Ejercicio) (UNLP)